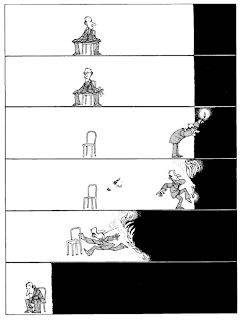domingo, 30 de diciembre de 2007
sábado, 22 de diciembre de 2007
El Blog informa
Se le recuerda al visitante del mismo, que el blog se mantiene con información, trabajos, cosas de interés, que ustedes envían. Por lo cual se los invita a seguir participando, para que el mismo se actualice con mayor frecuencia de lo que viene siendo.
Muchas gracias
Filount.blogspot
Etiquetas: Información 0 comentarios
Publicado por
el grafa
en
3:38
![]()
Teoria del Pene
 La prueba de que la naturaleza no posee la maestría que nuestra emoción quiere a veces adjudicarle es la existencia de ese ridículo pedacito colgante, órgano externo y bamboleante, ridiculez paradógica que quiere representar el poder de la virilidad y pone en evidencia en cambio la volubilidad y la fragilidad del macho.
La prueba de que la naturaleza no posee la maestría que nuestra emoción quiere a veces adjudicarle es la existencia de ese ridículo pedacito colgante, órgano externo y bamboleante, ridiculez paradógica que quiere representar el poder de la virilidad y pone en evidencia en cambio la volubilidad y la fragilidad del macho.
Es que parece absurdo: ¿qué es ese pedacito en vaivén (mal planeado, prueba de la inexistencia de Dios), esa colgadura desasosegada, ese bobezno habitante de calzoncillos, cuando no flotador golpeteante de las carreras en estado de desnudez? Si hasta podría esbozarse una teoría según la cual el paso de la desnudez primaria al estado de cultura hubiera obedecido a la simple compasión por el caidito que causaba gracia y pena. Hemos acentuado el vigor de su erección, y es cosa inobjetable, sensibilidad extrema, fuerza convencida y gozosa de sí, poder procreativo, etc, pero en su existencia corriente el flácido es un poco demasiado vulnerable , digamos la verdad. Ni hablar de las sacudidas que la mayor parte de los hombres le infligen después de orinar para largue la última gotita: si no fuera tan universal ese gesto sería un hallazgo cómico.
Detrás de cada gesto adusto, de cada rostro cargado de importancia, hay un ridículo pedacito de carne desilusionado. Para producir esta imagen de contraste la simbología popular ha hecho mucho hincapié en el culo como cosa abochornante, verdad defecante capaz de contraponerse a la espiritualidad de la personalidad, y de ponerla en evidencia como falsa, movimiento vulgarizador justificado sólo en los casos en los que sirve para denunciar alguna actitud hipócrita. Pero es en el pene en donde la personalidad ofrece un frente distinto. El culo está atrás, es la espalda animal del sujeto organizado, pero el pene está adelante, y es un incongruente pedacito de animalidad desencontrada.
Nada que ver con una extremidad: con un brazo, con una pierna, músculo, tendón, dedos, habilidades infinitas. El dedo único del pubis es un apéndice con un solo movimiento automático. Su obediencia a la voluntad es extremadamente relativa, pudiendo sólo intentarse darle órdenes por vía indirecta o imaginaria. Aun en el caso de la micción, el tipo de órden -o sugerencia- que se le dirige, es indirecta, en este caso a causa de su dependencia de otro órgano guardado en el interior.
Publicado por Alejandro Rozitchner
Etiquetas: Reflexiones y ensayos 1 comentarios
Publicado por
el grafa
en
1:29
![]()
domingo, 2 de diciembre de 2007
Eros, el deseo
Tiene algo de inquietante reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana; ningún saber parece totalmente adecuado para hacerlo; así, para ahondar en ella con algunos frutos construimos una metáfora a partir de un mito platónico. La metáfora, en tanto ejerce cierta violencia sobre la representación habitual de la realidad, es útil para esclarecer e innovar significados. En El Banquete, Platón nos cuenta por boca de Diotima la naturaleza de Eros, el amor. Eros no es un dios, es un ser intermedio, un daimon, pequeño geniecillo que intercede en el comercio entre los hombres y los dioses. Eros es indigente, enamorado de la belleza y de la sabiduría; pero no es ni bello ni sabio. Hijo de Poros, la abundancia, y de Penía, la pobreza, fue concebido en el jardín de Zeus.
La naturaleza de Eros es una herencia de sus padres. Por su madre es pobre, rudo, escuálido, anda descalzo, carece de hogar y duerme en los caminos. Por línea paterna es valeroso, intrépido, viril, seductor; persigue la belleza y es pródigo en recursos y astucias. El mito platónico dice que Eros es deseo, y el deseo es carencia, impulso hacia algo que no se posee. Así, su ímpetu lo conduce a engendrar en la belleza y en la sabiduría a fin de perdurar. Mientras su pobreza e incompletitud lo empujan en la búsqueda de lo que le falta, los recursos y astucias le permiten intimar con los dioses, pero sin llegar a ser uno de ellos.
Si dejamos el lenguaje metafórico y nos acercamos a la antropología, encontramos grandes semejanzas entre Eros y nosotros. Por la pobreza heredada de Penía, su madre, somos mendicantes, frágiles y pobres criaturas descalzas, carentes de piel para protegernos del frío, de garras para defendernos; vivimos sometidos a la enfermedad y a la muerte. Sin embargo, tenemos de Poros, su padre, la riqueza de los recursos y el ímpetu necesario para sobrepasar la indigencia; además de osadía y astucia para lograr objetivos. Eros, como el hombre, es una flecha tendida hacia el universo en el intento de poseerlo.
Ahora bien, una consigna rige este universo en el que habitamos: conocer para vivir. La especie que no intercambia información con su medio, perece. En el animal, el deseo lo motoriza a buscar alimento, cobijo y procreación; en el hombre, animal inteligente, ese deseo, esa tensión hacia lo otro de sí, propio de lo vivo, se metamorfosea para ser, de modo semejante al carnal, deseo del espíritu. En el proceso evolutivo nuestra especie alcanza la inteligencia abstracta y el lenguaje, y con ello, el impulso hacia lo deseado, misterioso e irrefrenable, se transforma -como lo señaló Aristóteles- en amor al conocimiento.
Con lenguaje el hombre interpreta el mundo y se interpreta a sí mismo; este fenómeno dio como resultado las civilizaciones del planeta. La estructura conceptual lo conduce a captar un orden y a imponerle un sentido al transcurrir de la naturaleza. Todo el saber -la audacia de Eros para procrear en la sabiduría- es un intento de leer correctamente la inagotable realidad. Y estos representan uno de los riesgos de nuestra condición de intermediarios y deseantes: la sobrevivencia de nuestra especie en el planeta depende de la lectura de esos datos.
Deseo corpóreo y eternidad
El tema del deseo, abordado por Freud, no ha sido indiferente a la filosofía. Paul Ricoeur sostiene que somos “carne de deseo”, pero esta condición no nos encierra en nosotros mismos, más bien, por ser una carencia, se transforma en fuerza creadora, desborda de sí misma, busca fuera de sí. Nuestro cuerpo, la pobreza heredada de Penía, además de recluirnos a un espacio y atarnos a la temporalidad, nos permite experimentar el dolor y nos promete la muerte. A su vez, osados como Poros, somos un reservorio de sentidos que nos abren a la interpretación del universo. La opacidad del deseo, siempre latente, el ir de una cosa a otra, sin sosiego, es sólo la prueba de nuestra condición finita, carnal, corpórea. Nuestro cuerpo es lo que nos clava a la tierra; es el polvo que somos, según el mandato bíblico. Somos Adán, como dice el Antiguo Testamento, y Adán quiere decir polvo.
Por eso Eros, el deseo, del que habla Platón y la filosofía, se inicia en el cuerpo; es deseo corpóreo por una razón muy simple: somos una especie biológica más y debemos buscar equilibro entre nuestro organismo y el medio externo. Ahora bien, somos cuerpo, pero no sólo cuerpo. Es el gran misterio y la paradoja que cobija la condición humana. Por su estructura deseante el hombre conlleva una permanente aspiración a trascender lo sensible; la pobreza de Penía y, junto a ello, el ímpetu del deseo lo empuja hacia otras latitudes. Entonces, ya no le basta hablar, calcular, reflexionar sobre el mundo; ya no le basta la ciencia, la poesía o la filosofía; digno hijo de Poros, audaz y busca vida, desoyendo la voz de la razón y la prudencia, apunta, más allá de lo perecedero, a lo eterno.
A lo largo de la historia se descubre el itinerario de sus pretensiones -que no fueron sólo volar o escapar al sino de la temporalidad-, su audacia lo conduce a la búsqueda de un fundamento y, en esa ocupación, llegó a creer que la plenitud de lo divino era el perfecto refugio de su condición itinerante. Esa búsqueda es inevitable -aun cuando fuese ilusoria- y tiene de valiosa la puesta en marcha de su potencia creadora. Si bien no hay garantías de los resultados, la apuesta, como creyó Pascal, vale la pena.
El deseo es la condición para ser hombres. Sujetos deseantes, incompletos, la palabra es guía de ese deseo; engaños y astucias cobran vida también en ella. Para salvarse el hombre engendra -en la sabiduría y en la belleza- la cultura. Son los recursos de Poros, virilidad y seducción, los que hacen de Eros y de nosotros, seres inmensamente ricos. Con inteligencia y astucia, hemos inventado este mundo poblado de música, poesía, religión, arte, ciencia, técnica, filosofía, leyes e instituciones.
Sin embargo, hay un enigmático deseo, escondido y misterioso, que nos coloca en los bordes del lenguaje y al que no le basta la palabra ni le satisfacen los asuntos mundanos. Es un deseo y una palabra que no acierta a ser pronunciada nunca y, entonces, adviene el silencio. Este es el símbolo de la mutilación de Icaro, cuando, para alcanzar a los dioses, quema sus alas contra el sol y cae al vacío. Hace falta una palabra para nombrar lo sagrado, dice el poeta. Los hombres deseamos conocer y nombrar a los dioses; quizás nunca se cumpla ese deseo, pero, como Eros, hechos de pobreza y abundancia, inventando subterfugios para sobrevivir y tratar de ser felices, seguiremos siendo, por siempre, seres deseantes e imperfectos.
Por Cristina Bulacio, para LA GACETA
Etiquetas: Reflexiones y ensayos 1 comentarios
Publicado por
el grafa
en
20:05
![]()
La población y la especie
Este hecho, cuyo significado puede generalizarse hasta abarcar el ámbito de todos los negocios humanos, representa a mi entender el problema fundamental que amenaza a la sociedad de los hombres; un problema que gravitó siempre pero que hoy ha llegado a ser punzante, y que cabría formular así: la población no está a la altura de la especie.
Muchas cabezas autorizadas han sostenido que la distancia del caso puede salvarse mediante la educación. Desdichadamente, todo parece indicar que esa propuesta requiere haber resuelto antes el problema. A menos, claro está, que se procure educar a palos, lo que, aparte de contravenir los ideales humanistas de aquellas cabezas, nunca produjo buenos resultados.
Por Samuel Schkolnik, para LA GACETA
Etiquetas: Reflexiones y ensayos 3 comentarios
Publicado por
el grafa
en
19:51
![]()